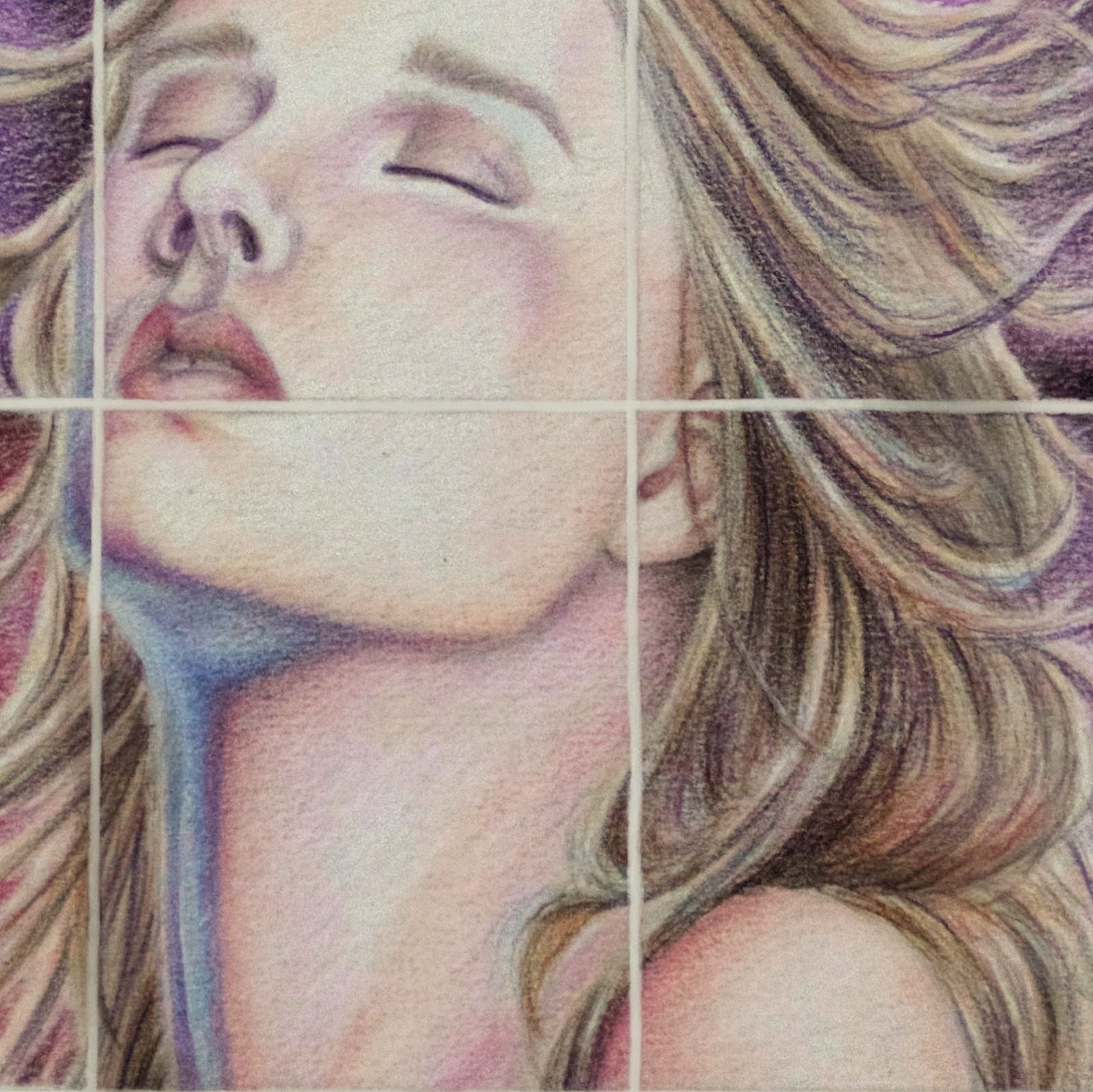Habíamos visto en la entrada anterior la manera en la que Monet llegaba al agua a través de la barca de Daubigny.
El caso de Cézanne es bien distinto: Llega a través de las flores. Comienza su relación con ellas mediante bodegones o como elemento accesorio en otras obras, por ejemplo, en los estampados de sus fondos.
Sus pinturas transmiten la sensación de papeles arrugados. No importa el motivo representado, todo tiene estructura de pétalo, de hoja. Es un universo plegado sobre sí mismo y vuelto a desplegar.
Las pinceladas-pétalos de Cézanne son variaciones incesantes de la misma forma, una multiplicidad de imágenes reflejadas en el agua. En el agua todo se vuelve pétalo.
Podemos recurrir a la obra Jas de Bouffan para entender mejor esta idea.
 |
| Cézanne, Jas de Bouffan, 1876 |
El cuadro muestra la piscina de la casa familiar. Cézanne ignora las sombras y se centra en el tapiz de salpicaduras que las flores componen en el agua. El agua como reflejo siempre, en ella encuentra Cézanne sus cimientos. Los objetos en el agua adquieren una nueva nitidez que no es la forma sino la del color.
En esta obra Cézanne aprende que el agua es un testigo intermedio del paisaje. Monet necesitó una máquina para desencadenar el proceso (la barca), mientras que Cézanne lleva ya el agua en el ojo, abre la movilidad del agua en todo lo que ve.
Para Monet el agua es solo un motivo, para Cézanne es un procedimiento, un medio.
La pintura de Cézanne por tanto genera desconcertantes equilibrios. Todo cabecea en el agua. Todo lo representado por él, ya sean manzanas, estatuas o jugadores de cartas, todo asume el rítmico balanceo del agua y su quebradiza inestabilidad.
El ojo de Cézanne es agua: mece los elementos.
A Monet le va a llevar muchos años llegar a ese mismo punto de mecer lo representado. Le sucederá con las Ninfeas.
 |
| Monet, Nenúfares, 1916 |
Monet solo ve el agua como pinceladas temblorosas, un reflejo de la realidad. Solo ve agua en el agua, un agua muy bien pintada, llena de matices, pero solo eso: Manchas fugaces, decorativas, pero sin tensión.
Será la pintura de Cézanne la que le enseñará que es en el reflejo del agua donde se deben buscar los cimientos de la pintura.
BIBLIOGRAFÍA:
Aznar
Almazán, Yayo; García Hernández, Miguel Ángel; Nieto Yusta, Constanza:
Los discursos del arte contemporáneo. Madrid, Ramón Areces.